Todo el mundo no puede hacer cualquier cosa: Las cuatro leyes de la genética conductual
El hecho de que toda la conducta humana, pasada, presente o futura, cumple las cuatro leyes, es el hallazgo más significativo para el desarrollo de un concepto científico de las humanidades (*).
La genética de la conducta es la 'ciencia reaccionaria' por antonomasia. Es la ciencia que permite llegar a la tajante y radical conclusión de que todo el mundo no es capaz de hacer cualquier cosa. Y también es la ciencia que destruye la pretensión aún hegemónica de que nos gobernamos, como sociedades e individuos, por nuestras ideas y nuestra cultura.
La importancia de llamarse Eugenio
Las diferencias humanas en el talento son conocidas en toda sociedad humana y en todo tiempo, pero su estudio científico no arranca antes del siglo XIX. Francis Galton (1822-1911), el primo primo de Charles Darwin, es concretamente el fundador de la genética de la conducta, de la biometría y de la psicología diferencial. Galton –él mismo un hombre eminentemente brillante– comete algún error, pero es el primero en organizar el estudio científico del “genio hereditario” al evidenciar que la “eminencia” de hecho tiene que ver algo muy substancial con el linaje familiar. Con los genes. Se hereda todo, desde la habilidad para jugar al ajedrez (Gobet y Campitelli, 2007) al mismo status socioeconómico, pasando por la inteligencia general.
Aunque fuertemente hereditarista, Galton no es un “determinista genético”:
No hay forma de escapar a la conclusión de que la naturaleza prevalece enormemente sobre la crianza cuando las diferencias en crianza no exceden de lo que se encuentra comúnmente entre las personas del mismo rango en la sociedad y en el mismo país.
Esta cita coincide con el estado de la cuestión: los genes explican una parte mayor de la variación individual en talentos psicológicos descontando las condiciones socioeconómicas, higiénicas o alimentarias de carácter más básico. Por eso, los genes importan en general más, no menos, en los países ricos que en los pobres.
El camino a esta conclusión no es históricamente sencillo. Contra las visiones “limpias” de la ciencia, tan populares y gratificantes, podemos oponer una más "sucia" en la que la empresa del conocimiento científico no avanza en línea recta convenciendo a todo el mundo mediante el descubrimiento de evidencias indiscutibles. Así lo muestra que el estudio de la herencia sea interrumpido drásticamente a mediados del siglo pasado, sobre todo debido a la asociación de la genética conductual, y de las doctrinas del determinismo genético y la eugenesia, con los perdedores de la segunda guerra mundial. Ello pese a que las ideas eugenésicas no sólo cautivan a los nazis, sino a un amplio espectro ideológico en el que figuran astros del pensamiento liberal como Keynes, Shaw, Sanger...Lo cierto es que el estudio científico de la herencia sólo se recupera lentamente a partir de la década de los cincuenta. Anecdóticamente, esta evolución zigzagueante, no lineal, queda reflejada en la tendencia a llamar a los hijos “Eugenio”, que en Estados Unidos toca techo en los treinta –y probablemente como en el resto del mundo– pierde fuelle en la posguerra.
Eugeni Jofra Bafallui, nacido en 1941
La genética de la conducta se puede definir hoy como “el estudio del modo cómo la variación genética que afecta a los fenotipos psicológicos (rasgos), incluyendo capacidades cognitivas, personalidad, enfermedad mental y actitudes sociales” (Chabris et al. 2015). Matt McGue, de la universidad de Minnesotta afina algo más, al definirla como “el área de la psicología que emplea el uso de metodología genética para estudiar la naturaleza y orígenes de las diferencias individuales en el comportamiento humano o animal”.
Cabe decir que la definición de McGue posee una carga ideológica, al excluir arbitrariamente el estudio de las diferencias genéticas entre grupos. Los lectores de este blog conocen bien el caso a favor del estudio de estas diferencias, defendido, por ejemplo, por Nicholas Wade. Nos sirve el resumen de JayMan:
La alta heredabilidad de los rasgos conductuales y la falta general de efectos ambientales en rasgos conductuales (junto con el conocimiento de la teoría evolucionista y el pasado) también lleva a reconocer que las diferencias entre grupos humanos, ya sean razas, nacionalidades, grupos étnicos, poblaciones regionales, o incluso clanes también poseen una base genética bastante amplia. La “cultura” debería entenderse como la manifestación colectiva de estas diferencias, el producto de las propensiones individuales innatas actuando entre sí junto con las circunstancias diarias.
Puesto que no existen razones no ideológicas para negar que hay variación genética entre grupos humanos, como manifiesta la genética de poblaciones, una definición de programa más neutral sería simplemente esta: el estudio de la variación genética capaz de afectar a los fenotipos conductuales y psicológicos de individuos, sexos y poblaciones.
Magnus Carlsen. La regla de las "10.000 horas" es falsa: El tiempo que un jugador de ajedrez necesita para convertirse en maestro varía entre 728 y 16120 horas.
Muchos genes, pequeños efectos, grandes resultados
A comienzos del milenio el genetista Eric Turkheimer (2000), de la universidad de Virginia, propone lo que llama “tres leyes de la genética conductual”. Estas “leyes” tienen el sentido de regularidades empíricas surgidas en el campo de estudio, no se trata de leyes en sentido físico-mecánico:
1. Todos los rasgos humanos son heredables.
2. Los efectos de ser criado en la misma familia son más pequeños que el efecto de los genes.
3. Una porción substancial de la variación en rasgos humanos complejos no se debe a los efectos de los genes o de la familia.
Una de las conclusiones más molestas de la genética conductual, en esta primera época moderna, es la escasa repercusión que ha demostrado poseer la educación que los padres dan a sus hijos, en términos de resultados vitales medibles. En un titular, el mito de la educación. El psicólogo evolucionista Satoshi Kanazawa ha resumido el principal resultado de la genética de la conducta sobre los efectos de la educación en la regla 50-0-50: aproximadamente el 50% de la variación es heredable (genética), el 0% corresponde al ambiente compartido y el 50% por el ambiente no compartido (es decir, lo que ocurre dentro y fuera de la familia pero no es compartido por los hermanos). Este 50% no tiene por qué corresponder con factores “culturales” identificables en algún momento, sino simplemente con el azar o en todo caso con cosas que no tenemos ni idea de qué son.
Estas tres leyes originales se basan sobre todo en el estudio biométrico de gemelos, adoptados y demás parientes, cuyo enorme mérito es evidenciar la heredabilidad de una multitud de conductas. Sin embargo, estos diseños de investigación no pueden descubrir qué regiones particulares del genoma son responsables de la variación fenotípica observada. Esta situación varía gracias a medida que se evoluciona el Proyecto Genoma Humano, ya en el nuevo milenio, que permite medir directamente parte de la variación en el ADN.
Esto se logra mediante estudios de polimorfismo de nucleótido simple (Siglas en inglés: SNP), que son lugares del genoma en los que la información genética de los individuos pueden variar. Según Chabris y sus colegas (2015) los resultados de estos estudios han defraudado la esperanza de encontrar que “un pequeño número de estas variantes comunes sean responsables de un gran porcentaje en la variabilidad de un rasgo”. Lo cual nos lleva suavemente a la propuesta “cuarta ley”:
4. Un rasgo de conducta humano típico está asociado con muchas variantes genéticas, cada una de las cuales da cuenta de un pequeño porcentaje de la variabilidad conductual.
Si los estudios de gemelos y adoptados evidenciaron que conocer la heredabilidad de un rasgo no depende de conocer los genes concretos que son responsables, las nuevas técnicas de análisis genético (SNP, análisis de genoma completo) muestran que no es necesario identificar candidatos genéticos únicos para sostener lo que Darwin llamaba “el principio fuerte de la herencia”. Muchos genes con pequeños efectos individuales pueden explicar una enorme variación del fenotipo.
Aunque existe una imagen popular que relaciona esta clase de estudios genéticos ante todo con desórdenes médicos y psquiátricos, en realidad un “rasgo humano típico” es también cualquier “resultado social” (como logros educativos, orientaciones políticas o religiosas, propensión al comportamiento violento, etcétera) que 1) pueda ser medido mediante métodos psicométricos y 2) esté relacionado con las disposiciones conductuales de las personas.
(*) Esta publicación forma parte de una serie de republicaciones ligeramente corregidas de mi antiguo blog Libros de Holanda.
Referencias:
Chabris, CF. et al. (2015). The forth law of behavioral genetics. Current Directions in Psychological Sciences
Nettle, D. (2009) Evolution and genetics for psychology. Oxford University Press
Plomin, E. (2013) Behavioral genetics 6th Edition. Worth Publishers
Turkheimer, E. (2000). The three laws of behavioral genetics. Current Directions in Psyhological Sciences





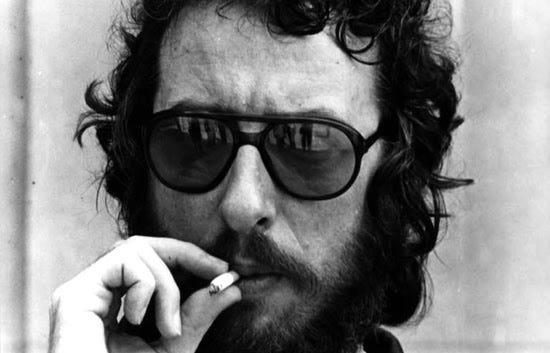

Muy bueno. Aunque no me funcionan los enlaces.